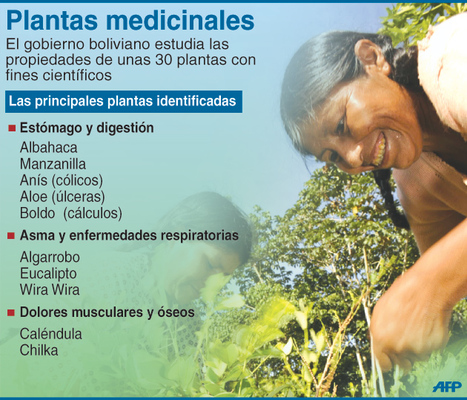El patriarcado es un sistema de organización social, político y económico de dominación masculina en el que los hombres aparecen como figuras activas de la opresión hacia las mujeres. En un principio y de forma amplia, podemos entender el sistema de relaciones de dominación hombre-mujer como un paralelismo (desde la perspectiva de género) al capitalismo: burguesía-trabajadores. En ambos casos existe una fuerza hegemónica (hombre, burguesía) que ejerce opresión sobre la otra (mujer, trabajadores).
El patriarcado se caracteriza porque las instituciones políticas y económicas, el lenguaje, las normas y relaciones sociales y las formas de vivir y ver el mundo actúan desde una perspectiva exclusivamente masculina. Dentro de esta estructura social patriarcal el poder y el control es ejercido por el sujeto moral autónomo en el centro del discurso de la modernidad que sólo se reconoce como ente de razón y, por lo tanto, sujeto de derecho: el hombre heterosexual. Esta asimetría que coloca a los hombres heterosexuales por encima de las mujeres, de los niños o mayores, de los homosexuales, de los transexuales, de los bisexuales y otras identidades de género se reproduce mediante imposición de la heterosexualidad delimitando las identidades sexuales. Existe una hegemonía heterosexual masculina que domina al resto de categorías: el heteropatriarcado. El actual sistema capitalista, basado en el consumo, encuentra soporte en el heteropatriarcado el cual objetiviza a las mujeres, reduciéndolas a meros objetos para ser “consumidos” por los hombres y a realizar tareas productivas no remuneradas (cuidados y trabajo doméstico) y reproductivas (embarazo y crianza) que, además, son menospreciadas pero que sin las cuales el actual sistema capitalista heteropatriarcal de acumulación sería materialmente imposible de reproducirse y crecer.
Dentro de la estructura heteropatriarcal existen una serie de desigualdades y un desequilibrio de poderes en favor de los hombres que buscan afianzar una posición de dominio a través de actos violentos que dan lugar a atentados contra la integridad física, psíquica y sexual de las mujeres (también contra quien manifieste otras identidades sexuales y de género fuera de la norma heterosexual impuesta y que se considera natural).
La violencia machista aparece en el momento en el que las mujeres no son reconocidas como sujetos de derecho autónomos y con voluntad propia capaces de expresarse libremente a través de actos y decisiones concretas, sino como mercancía y servidoras a los intereses heteropatriarcales. Los actos de las mujeres se valoran de forma tendenciosa y ambigua cuando se da por cierta una intención aunque ellas afirmen constantemente lo contrario (“cuando las mujeres dicen no en realidad quieren decir sí”). Existe de forma generalizada una falta de reconocimiento de la voluntad propia de las mujeres ligada al aspecto de la transgresión de un derecho.
Los actos u omisiones que causan daño evitable, transgreden su voluntad y refuerzan la posición inferior de las mujeres sólo recientemente están empezando a ser definidos como violencia machista ya que, tradicionalmente, vienen considerándose naturales. Desde que se está empezando a reconocer a las mujeres como sujetos de derecho autónomos y con voluntad propia gracias a los grupos feministas y otros entes, se viene cuestionando el carácter heteropatriarcal del capitalismo y la violencia machista que trae consigo esta forma de organización dentro de las sociedades contemporáneas.
Los actos violentos contra las mujeres pueden tomar diversas formas y ámbitos. Durante mucho tiempo, se ha pensado que el daño sólo podía ser físico pero la violencia también puede ser psicológica o emocional, verbal y sexual. Es reseñable que la violencia psicológica es la única que se presenta de forma aislada y que siempre está presente en las demás. Por otro lado, la violencia contra las mujeres se da en diferentes ámbitos: laboral, familiar, formativo pero los casos que adquieren mayor protagonismo y dramatismo suelen ser, desgraciadamente, los que se dan en el ámbito de la pareja y doméstico.
La violencia machista en una relación hombre-mujer no se origina únicamente en su interior: está condicionada por muchos factores externos a la relación, culturales y estructurales, que configuran el heteropatriarcado, que se han legitimado y naturalizado, y que se vienen reproduciendo partiendo de una desigualdad de género. Entre ellos, es fundamental la construcción de la masculinidad. Esta construcción está íntimamente ligada con la violencia. Desde pequeños, se enseña a los niños que deben responder a las características de fuerza, virilidad, competitividad, insensibilidad, rudeza, agresión, desafío y, directamente, violencia. Se les dice que no pueden llorar o expresar sus emociones de forma que los propios hombres ejercen contra sí mismos violencia buscando acabar con cualquier atisbo de feminidad. Esta noción de la masculinidad y su superioridad así como el odio a los atributos que tradicionalmente se han impuesto como femeninos (dulzura, belleza, sumisión, afecto, vulnerabilidad, debilidad, dependencia) que se transmite a las nuevas generaciones de hombres y sobre la que se basa la sociedad heteropatriarcal da pie a la existencia de la violencia machista.
El propósito que tenemos es seguir deshaciendo la naturalización del fenómeno de la violencia machista y constatar que el heteropatriarcado es una de las bases en las que se reproduce la actual sociedad de mercado. La lucha por deconstruir las prácticas culturales heteropatriarcales impuestas y que tantas veces repetimos hombres y mujeres, debe ser una lucha de ambos sexos ya que, aunque principalmente el patriarcado oprime a la mujer, también determina un “deber ser” para el hombre, imponiendo a ambos sexos estereotipos de género muy delimitados e impidiendo desarrollarnos libremente en la sociedad fuera de los comportamientos sociales establecidos como naturales. Es una tarea de concienciar, desnaturalizar prácticas abusivas y construir nuevas relaciones más humanas e igualitarias sin ningún tipo de discriminación de género, identidad sexual o explotación.