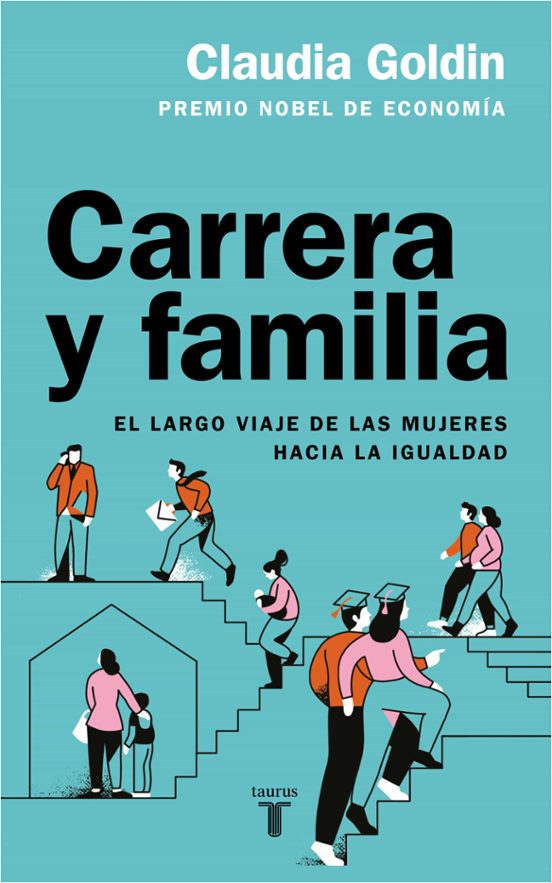Entrevista a la historiadora Griselda Pollock

La pionera del enfoque feminista en el arte visita el Museo Reina Sofía para impartir un semanario titulado ‘Yo no debería estar aquí, quizás. Pensamiento feminista y memorias del trabajo artístico en la distopía de la IA’
Cuando la segunda ola de feminismo, entre 1960 y finales de la década de los 80, se preguntaba por qué no había obras de mujeres en los museos, Griselda Pollock (Bloemfontein, Sudáfrica, 75 años) ofreció algunas respuestas. La historiadora del arte reveló en sus investigaciones que la relegación del sexo femenino responde a un sistema construido social y culturalmente durante siglos. Desde el Renacimiento, a las pintoras no se les permitió tomar clases de desnudo y fueron limitadas a las artes decorativas, mientras que el ideal del genio artístico se erigía con atributos masculinos.
Después de la publicación de Antiguas maestras (1981, en España en 2021 por Akal), Pollock no ha dejado de dar talleres en espacios artísticos en ambos lados del Atlántico. Profesora emérita de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Leeds (Reino Unido) visita España regularmente desde 1969, cuando llegó como au pair, y en esta ocasión dará un seminario el viernes en el Museo Reina Sofía este viernes 25 de octubre titulada Yo no debería estar aquí, quizás.
¿Cuál de los museos españoles le interesa más para sus investigaciones?
He disfrutado muchos. Me encantó ir al Museo del Prado, subir a la planta superior y caminar por esa especie de galerías, y encontrarme con un Leonardo da Vinci que vosotros no creéis que es un da Vinci, pero definitivamente lo es. También participé con el Thyssen en un simposio el pasado enero, a propósito de la exposición Maestras. Participé por Zoom porque he decidido no contribuir a la contaminación del aire con carbono y no volaba desde hace cinco años. He roto mi regla al venir aquí porque lleva tres días en llegar por barco.
¿Pero a cuál de ellos se le puede implementar una perspectiva feminista?
Déjame aclarar algo. El trabajo que hago se llama intervenciones feministas en las historias del arte. La mayoría de los museos presentan una historia del arte, y no se trata de añadirle una perspectiva feminista, sino de deshacer y deconstruir la historia que gran parte de los museos presentan, que está basada en periodos, movimientos, estilos y maestros. Me interesa pedirles a los museos que muestren al público algo más que esta gran narrativa nacional sobre la grandeza del arte español. No se puede simplemente añadir mujeres a esa historia, porque ya está construida sobre jerarquías, supremacías y nacionalismos. El Prado tiene una enorme colección de arte de diferentes periodos y países, pero da la sensación de que están ahí para decir cuán grande fue España, y lo fue; fue un gran imperio. A eso lo llamo diferenciar el canon. No estoy enseñando algo diferente, pero quiero mostrar los diferentes aspectos de lo que se presenta como la historia principal.
¿Cómo evidenciar entonces el lado femenino de la historia en un contexto como el del Museo Nacional del Prado?
No basta con que el Prado añada mujeres a su colección, porque sé que ya ha tenido exposiciones de mujeres artistas, pero las llaman mujeres artistas. Cuando haces una exposición de Velázquez, no dices: “Estoy haciendo una muestra de un artista hombre”; es simplemente un artista. El artista no tiene sexo; es solo Velázquez. Pero cuando se trata de otro grupo que cuestiona la heteronormatividad, el eurocentrismo o el masculino, le ponen un adjetivo: lo llaman mujeres artistas, artistas queer o artistas con discapacidad. Entonces, inmediatamente se nota que hay una jerarquía. Todo lo que no es la norma recibe una etiqueta.
Lo que creo que los museos deben hacer es entender esa estructura y deconstruirla. Puedes invitarme a hacer una exposición feminista, pero eso no deconstruye la estructura. Puedes montar una muestra como la de Maestras en el Thyssen con todas esas creadoras mujeres, pero ¿qué tienen en común? Soy diferente a otras mujeres, por mi edad, religión, historia, sexualidad. No soy solo otra mujer, como tú no eres solo otro hombre. Cada vez que tengo alguna experiencia, la gente me dice “bueno, eres una mujer”. Lo soy, es un hecho, pero no es lo más interesante sobre mí; soy una intelectual, historiadora del arte y muy mala pintora.
Los museos son un brazo educativo de la nación y deben preguntarse qué imagen estoy mostrando de los seres humanos y si es un espejo en el que todo el mundo se vería reflejado. La respuesta es no, porque en la mayoría de los museos aprendo que ninguna mujer ha hecho nada en la historia del arte que merezca la pena poner en las paredes de un museo. Cada mujer que va a un museo aprende que somos inútiles, poco inteligentes y creativas, que no hemos hecho nada que construya la historia de la civilización occidental. Pero eso no cambia si simplemente pones unas pocas mujeres en la institución.
¿No está de acuerdo en que se trate al arte hecho por mujeres como un género en sí mismo o en salas especializadas?
Estoy de acuerdo si organizan el resto de sus salas bajo la misma categoría. Hay que enseñarle a la gente que cada obra de arte tiene algo para ver y aprender, más allá de que sea una pieza de un artista muy importante o del barroco. El arte debe ser tratado como una forma de aprender sobre la complejidad del mundo, sobre cómo la gente ha entendido sus cuerpos, sexualidades, placeres, de formas muy diversas. Los museos cuentan una única Historia del arte, pero podemos usar todas las obras de arte para contar muchas historias. No educamos lo suficiente a la gente para que comprenda lo interesante que es el arte, porque solo decimos esto es un Rembrandt, pero no explicamos por qué Rembrandt pudo pintar todos esos cuadros, quién se los encargó, o por qué tenían dinero para autorizarlo.
¿Siente que sus estudios a principios de la década del ochenta han influenciado en esta ola de libros y exposiciones sobre mujeres?
No, porque todo lo que he escrito durante los últimos 50 años no me llevaría a hacer una exposición de mujeres artistas como grupo colectivo. Uno de mis ejemplos suele ser la famosa pintora Artemisia Gentileschi, que estaba muy interesada en Caravaggio. Quería entender lo que Caravaggio hizo con la pintura y luego hacer algo con ello, pero no como él lo hizo. Así que otra forma de hacer exposiciones es mostrar esas conversaciones que hubo entre los creadores, en lugar de decir: “aquí hay un Caravaggio, aquí hay una Gentileschi”. Expones un mismo tema y muestras cómo lo ha resuelto cada uno. ¿Cuántas veces puedes tener la pintura de una virgen y un Jesús bebé, y seguir encontrando variantes de cómo los dispones en el mismo espacio y hacer que funcione?
¿Cómo lograr una transición a una colección igualitaria de forma natural y sin cumplir la cuota de género?
No voy a decir cómo se debe hacerlo, pero se me ocurren ideas. He comisariado exposiciones en las que he incluido a creadores de diferentes nacionalidades, etnias, sexualidades y géneros, pero los puse en una misma conversación. No me preocupo por las etiquetas, sino por los temas, los problemas y cómo los artistas los abordan y resuelven desde diferentes puntos de vista. La exposición ha sido inclusiva, pero los integrantes se anunciaron por sí solos, sin que yo tuviera que decir este es un hombre queer o esta otra es una mujer de la India. El espectador tiene que hacer algo de trabajo y decir “vale, ¿cómo estos ocho artistas me ofrecen diferentes perspectivas de algo?”.
¿Qué la llevó a cuestionar el rol de la mujer en el arte y escribir Antiguas maestras en 1981?
Hice una licenciatura en historia del arte y no aprendí nada sobre las mujeres. Éramos estudiantes de doctorado junto a la coautora [Rozsika Parker], feministas. En ese entonces, los estadounidenses estaban escribiendo libros sobre mujeres artistas invisibilizadas por la historia y los obstáculos que atravesaron. En los setenta ya existían como ocho libros al respecto, así que nos preguntamos qué hace diferente a nuestro libro, y encontramos varias cosas. Una de ellas es que las mujeres solo fueron excluidas de la historia del arte en el siglo XX.
De hecho, hasta 1950 era muy fácil encontrar información sobre autoras; sus obras estaban en todos los lugares importantes, en los sótanos, pero estaban ahí. Nos basamos en esas colecciones para decir aquí hay una historia del arte de mujeres. Pero luego nos sorprendimos cuando personas como Ernst Gombrich escribieron en los años cincuenta y sesenta los primeros libros de historia del arte sin incluir a ninguna mujer. Lo otro que descubrimos fue que hay toda una estructura detrás de por qué las mujeres han sido excluidas y tratadas como ciudadanas de segundo rango. No solo queríamos los nombres de las artistas, sino entender a quién le interesaba borrar que hubo mujeres científicas, filósofas y creadoras.
Fuente: El Diario