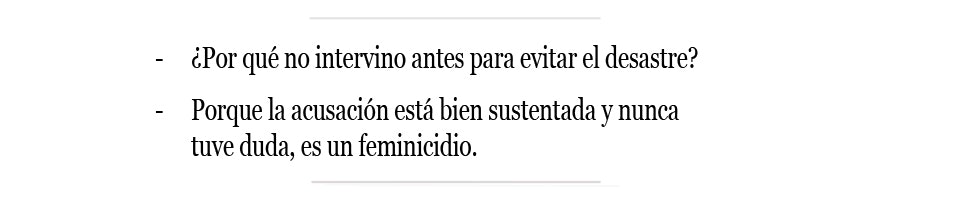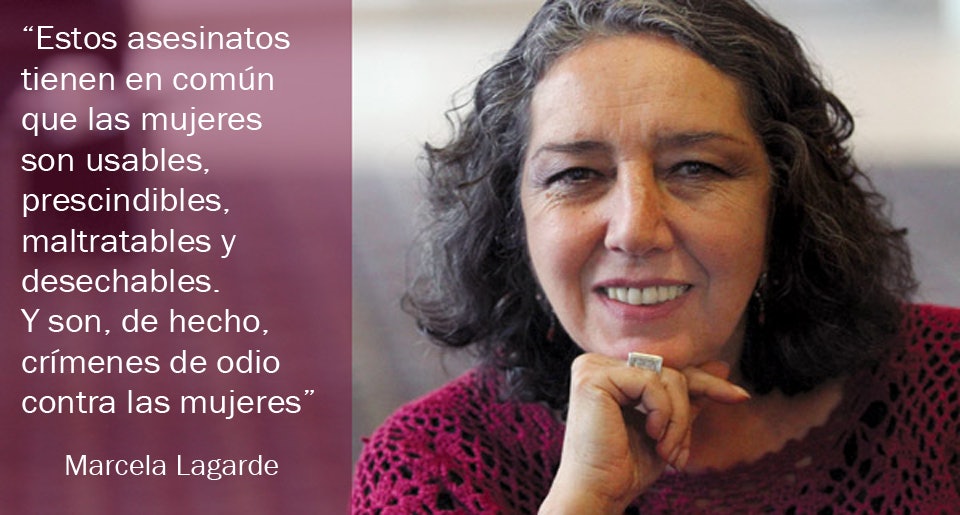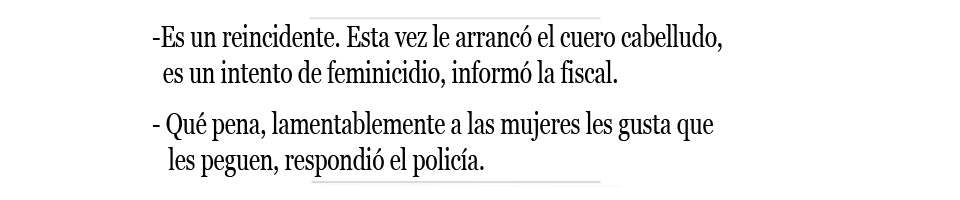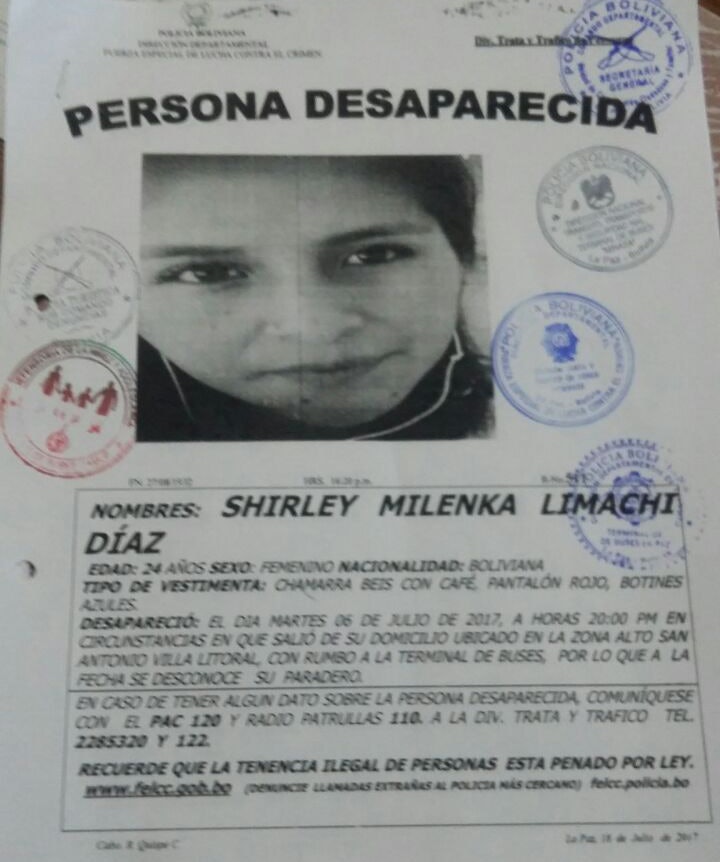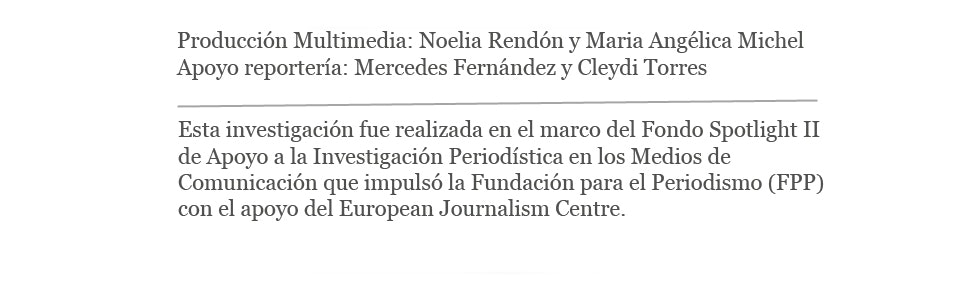Adriana Guzmán Arroyo es educadora popular aymara, feminista y q’iwsa(no heterosexual, en aymara). Desde pequeña veía los cuerpos de su abuela y abuelo aymaras, su piel, su idioma, su lengua y se sentía muy cerca de ellos, pero no fue hasta después de la masacre del gas de 2003 cuando se reconoció como feminista y aymara, empezando así un camino de ruptura con las ideas coloniales y racistas que se habían ido instalando en su cuerpo.
En 2003, en la masacre del gas lucharon contra el colonialismo, el racismo, el extractivismo, después de que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozadaautorizara la represión contra manifestantes que mostraban su rechazo a la decisión del Gobierno de exportar gas: “Ahora se ha puesto de moda el extractivismo, pero hace 500 años que venimos luchando contra la explotación de la plata, la minería y después la explotación de los hidrocarburos que ha destrozado nuestros territorios, que ha generado una mentalidad capitalista que rompe la comunidad, toda otra forma de vida que tenemos en Abya Yala”, explicaba Adriana Guzmán en Bilbao una mañana lluviosa y gris, después de haber participado en el congreso Nuevas narrativas para una educación feminista y antirracista, organizado por InteRed.
¿En qué momento te diste cuenta que esa lucha contra el extractivismo, el racismo, el capitalismo y el colonialismo era también una lucha contra el sistema patriarcal?
Estábamos en las calles organizadas protestando y cuando volvemos a las casas los compañeros quieren que las casas estén limpias y que las wawas [les hijes] hagan sus tareas, que haya comida caliente. Entonces una gran pregunta fue: ¿quién cuida en la revolución? Entendimos que existía también esta forma de opresión a la que luego le vinimos a llamar patriarcado, como lo han hecho otras feministas también. Para nosotras la masacre del gas fue mirarnos al espejo y reconocernos como aymaras. Queremos ser aymaras, pero no bajo los términos patriarcales que nos va a imponer la heterosexualidad obligatoria, no como la mujer que se calla y agacha la cabeza y va detrás del marido, no como la mujer que solo sirve para sembrar la papa. Queremos vivir bien y no se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal, si a las mujeres nos matan o nos violan. Queremos cuestionar la revolución dentro de la revolución. Y no queremos solo participar políticamente, queremos decidir, no queremos ser diputadas solo para decir que hay mujeres diputadas. Logramos que en Bolivia el impuesto directo a los hidrocarburos esté destinado a las universidades. Nosotras queríamos que nuestras wawas estudien en una universidad digna, en un espacio de conocimiento desde los pueblos.
“El patriarcado es un sistema de todas las opresiones, articula el colonialismo, el racismo, el capitalismo, el extractivismo, pero se construye sobre el cuerpo de las mujeres”
¿Cómo fue el proceso de elección en la asamblea constituyente de la palabra en aymara para nombrar el concepto “patriarcado”?
A esto lo llamamos la lucha en el territorio de las palabras, porque venimos de la lucha en el territorio. Lo primero que hicimos fue reconocernos feministas. Nuestros compañeros nos dijeron: “Feministas son las académicas, las europeas. Las indígenas no son feministas”. Fue toda una discusión epistemológica y política donde nosotras decimos que nos llamamos feministas porque recuperamos la palabra y nosotras inventamos un contenido. No es que el feminismo nació en Francia, el feminismo va a nacer en todos los territorios donde luchemos contra el patriarcado. Y ahí llegó la segunda palabra, que era “patriarcado”. Había que discutirlo en la asamblea constituyente. Planteamos que el patriarcado es un sistema de todas las opresiones: articula el colonialismo, el racismo, el capitalismo, el extractivismo, pero se construye sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo se ha aprendido que a la naturaleza se le pueden sacar los árboles, el agua, el aire, todo? En el cuerpo de las mujeres, porque nos sacan el agua, el aire, los afectos, todo. Pero estaba otra vez la justificación de los hombres aymaras: “En nuestro pueblo no existe la palabra patriarcado”. La palabra patriarcado no existe, pero la realidad patriarcal sí, ¿cómo se puede llamar? Usamos la palabra pacha usutawa: tiempo enfermo, un tiempo que hace daño. O pacha janiw walikiti: un tiempo que no está bien. Unquq pacha en quechua. Y así en guaraní y en distintos idiomas empezamos a construir estos conceptos de patriarcado, de capitalismo, de machismo, de racismo.
“La propuesta fundamental del feminismo comunitario es autoorganización, autonomía y autodeterminación”
Descolonizar la memoria, descolonizar los feminismos (2019) es el título de tu libro. ¿Qué se propone desde el feminismo comunitario antipatriarcal para llevar a cabo esta descolonización?
La comunidad es contraria al Estado, aunque haya sido un Estado plurinacional; nosotras decimos siempre: “Estado plurinacional solo para transitar a la comunidad”. La comunidad te exige la responsabilidad propia de construir lo que quieres con tus manos. Es imposible que un presidente se haga cargo de 11 millones de personas. La comunidad hoy existe, la comunidad que se autoorganiza, que logra tener agua, que en Bolivia durante la pandemia ha logrado tener medicina y no morirse, ha logrado circular la comida. La propuesta fundamental del feminismo comunitario es autoorganización, autonomía y autodeterminación y entendemos que eso se llama comunidad, un sistema político. Hacer comunidad es renunciar al individualismo, a la acumulación, y por eso nos parece una propuesta antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial. La misma importancia tienen las personas como las montañas, las aguas, los animales, los pájaros y todo. En la comunidad en la que las wawas dialogan con las abuelas y los abuelos y se valoran sus conocimientos y sabiduría.
“Estos feminismos que ahora están de moda y hablan de la igualdad y el empoderamiento son funcionales al sistema”
“Leer en las arrugas de las abuelas”, te hemos escuchado decir.
Nuestras mamás y nuestras abuelas han peleado por una vida digna, porque nadie nos maltrate. Nos hemos encontrado con que habían luchado por lo mismo que estábamos peleando nosotras: porque no haya extractivismo, no destruyan la comunidad, no se lleven a las niñas en la trata y tráfico, no maten a las mujeres, no destruyan la naturaleza. Hemos empezado a recuperar la memoria de abuelas en todo Abya Yala. La Tránsito Amaguañadice en los años 30 que “es importante la tierra, es importante el territorio, es importante no tener patrón, pero también es importante que no te cases niña”. Recuperar la memoria de Bartolina Sisa, la Domitila, la comandanta Ramona, la María Sabina nos hace tener certeza sobre lo que estamos planteando. Frente a semejantes problemas (contaminación, trata y tráfico, que se lleven a tu hija, a tu sobrina, a la hija de tu hermana, que destruyan tu comunidad, el río y la montaña donde has crecido) que te vengan a plantear un discurso de igualdad de género es insuficiente, es indignante. Estos feminismos que ahora están de moda y hablan de la igualdad y el empoderamiento son funcionales al sistema. Nosotras creemos que los feminismos tienen que ser antisistémicos, antipatriarcales.
Por eso creo que un principio fundamental es que podamos dialogar entre todas las feministas, por más diferencias que tengamos hay que seguir discutiendo y politizando la lucha contra el patriarcado y el extractivismo. No basta que las feministas de Europa se vayan a Bolivia a apoyar la lucha contra la hidroeléctrica o denuncien a la empresa de Bolivia, necesitamos que haya acciones más concretas hacia los bancos que financian esas empresas en Europa, a los dueños de estas empresas, así como nosotras perseguimos a los jueces, a los feminicidas y pintamos su casa. Así creo que tendría que funcionar en Europa, la presión social para que estás empresas vayan reduciendo sus intervenciones en Abya Yala o vaya poniéndose más en cuestión esto.
Hablas también de descolonizar la temporalidad y la linealidad en los feminismos y en la manera de entender los procesos históricos.
Hay un feminismo hegemónico, liberal, blanco que habla de empoderamiento, que dice “supérate”, que dice que el mundo ha cambiado porque hay una mujer taxista, porque ha habido una mujer presidenta o porque hay una mujer negra vicepresidenta en los Estados Unidos. Eso no evita que los Estados Unidos siga matando migrantes, siga invadiendo los territorios o financiando, acompañando a Israel en el genocidio en Palestina. No creemos en estos proyectos lineales de que hay que luchar, capacitarse, formarse, hacer la revolución, tomar el poder y la vida va a cambiar. Esa es una linealidad del tiempo que le ha servido a Europa, pero le ha servido porque ha logrado el desarrollo y las comodidades que tiene ahora gracias al saqueo de nuestros pueblos. Descolonizar el tiempo para nosotras es generar condiciones en la lucha que nos permitan vivir bien todos los días, acabar con las relaciones de violencia, criar a las wawas de otra forma, en comunidad. Para recuperar los saberes, hablar con nuestras abuelas, nuestros abuelos, se necesita tiempo. Si te metes en la lógica capitalista de explotación, tienes que correr en los tiempos de productividad que te marca el capitalismo. Descolonizar el tiempo es renunciar a la acumulación capitalista. En el mundo aymara el tiempo es circular y no es un círculo en sí mismo que se repite, nosotras venimos de la comunidad y por tanto es lógico que podamos volver a la comunidad, porque hay una memoria política, hay una memoria genética, hay una memoria territorial. Toda esa insistencia en que querer hacer comunidad es difícil es una justificación del sistema, hacer comunidad es mucho más fácil que vivir en todo este mundo racista individualista y de explotación.
“Nosotras tenemos que transformar el Estado, porque nuestras hijas van a la escuela pública”
¿Qué ha cambiado en Bolivia con la aprobación en 2009 de la Constitución y con la declaración de un Estado plurinacional y en qué aspectos sientes que se podía haber ido más allá?
Desde 2009 hemos estado en la construcción de la ley de educación y en la construcción de la ley de violencia que habla de patriarcado. Hemos estado en la construcción del plan de salud de las mujeres para vivir bien, en las cumbres de justicia para refundar una justicia que no sea patriarcal, que tenga valores mínimos como los tiene la justicia comunitaria. Hemos visto que el Estado era útil para algunas cosas. En las que no vaya a ir más allá, le pedimos que no interrumpa nuestras luchas. Se ha ido extendiendo el cordón del pueblo aymara que va por todo Bolivia, llega hasta el norte de Chile, hasta el norte de Argentina y se han empezado a discutir, a intercambiar, a recuperar la cultura, la música. Más allá de las fronteras de los propios Estados. ¿Qué necesitamos? Qué el Estado no intervenga. Es mucho más fácil construir esa autonomía, esa reconstitución territorial cuando no hay un Estado que te persigue, cuando hay un Estado que es capaz de hablar de descolonización. Mientras exista, necesitamos que plantee un marco mínimo de lo que necesitamos los pueblos para vivir bien. Yo creo que en algunos lugares de Europa hay una mirada muy esencialista e higienizadora de no tener relación con el Estado. Tienen los privilegios y el dinero para hacer sus iniciativas a parte, una educación distinta, una salud distinta, trabajo de autocuidado autónomos. Nosotras tenemos que transformar ese Estado, porque nuestras hijas van a la escuela pública, porque son nuestros territorios los que se están discutiendo en ese Estado y en esa política pública. Incluso a los Estados fascistas hay que presionarlos, primero para sacar a los fascistas de ahí, lo segundo para que cumplan con las garantías mínimas: educación, salud. Tenemos la Constitución de 2009 y un código penal de 1970. No se ha transformado para llevar adelante esa Constitución. También ha habido un golpe de Estado fascista y racista [en 2019 y que implicó la salida de Evo Morales de la presidencia] para dejar claro cuál es nuestro lugar como indígenas: en las casas como sirvientas. El pueblo se ha organizado y ha logrado sacar ese golpe en un año, pero ese fascismo sigue, sigue organizado, está representado en el Parlamento y hay un discurso de odio racista que ha crecido más. Eso ha impedido que se profundice en la Constitución. Hay una ley en educación que que a mí me parece que es muy importante. Hay procesos de educación que se han estado haciendo con transformación curricular y metodológica, descolonizadora y comunitaria. En el sistema de salud también hay transformaciones para concretar la Constitución. Pero este fascismo, este permanente ataque para generar una inestabilidad al Gobierno ha hecho que el Gobierno también tome una posición conservadora: “No voy a profundizar nada más, hasta aquí llegamos, cuidemos lo poco que tenemos”. Y para nosotras esa no es la forma de cuidar, para nosotras hay que profundizar lo que tenemos, porque sino lo poco que tenemos fácilmente se recicla para el sistema y se pierde.
“El castellano nos impone una forma de entender el mundo y nosotras queremos vivir en otro mundo”
En el congreso Nuevas narrativas para una educación feminista y antirracista has hablado de la importancia de que las lenguas de los pueblos estén en el sistema educativo, no como asignatura, sino en todos lados, como acto de dignidad.
Sí, aprender nuestras lenguas no solo para hablar bien, sino para dejar de pensar, sentir y amar en castellano. El castellano nos impone una forma de entender el mundo y nosotras queremos vivir en otro mundo, queremos construir ese otro mundo. Y recuperar esa otra imagen del mundo es recuperar la lengua para poder pensar, sentir, querer y alimentar la rabia desde nuestras propias lenguas, eso es parte de la descolonización, de la autonomía, de la autodeterminación. Es un acto de dignidad no tener que esconder tu lengua, tu color de piel, tu forma de vestir ni tu forma de comer para poder ser reconocida en el mundo. También presentaste el material didáctico Nosotras somos Abya Yala, un libro para colorear creado por les niñes del feminismo comunitario, para dejar de pintar princesas y hombres araña y pintar a las abuelas de las que vosotras les habláis. En esa discusión sobre las abuelas dijimos “tiene que haber reglas para pintar” y una de las reglas es que no hay un color piel, porque toda la vida han estado con maestras y maestros que les han dicho que había que pintar los dibujos de color piel y ese color piel oficial nunca ha sido nuestro color de piel. Y otra regla era “no hay colores feos ni bonitos, ni vivos ni muertos”, porque como nosotras vivimos en un lugar que es 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar no existe el naranja de los cítricos y el verde de las palmeras. Yo aprendo a amar y a reconocer los colores que hay en mi entorno, los colores como montaña, como agua. El negro es el color fundamental para nosotras, para nuestra ropa, para nuestra vida. Es más, la Wipala, que tiene muchos colores, antes tenía una franja negra en medio que era el color de la vida, de que todo viene de ahí, contrario a lo que las maestras y maestros dicen, que el negro parece un color muerto. En los colores y en las formas de vestir hay lógicas coloniales. Para mí es una decisión política llevar estas ropas, porque me acerca a mi abuela, mi ropa es una resistencia, es un atentado permanente al sistema. En una escuela había un profesor de gimnasia que decía “¿qué tengo que ver con la despatriarcalización?”. Y le decíamos: “Usted encárguese de que las wawas aprendan a no agachar la cabeza”. Porque eso no es casualidad, no es que vivamos en lugares muy altos y agachamos la cabeza para cubrirnos del frío, porque también nos han planteado eso. Este maestro de gimnasia después de un tiempo nos decía: “Qué difícil es enseñar a levantar la cabeza”. Es el cuerpo que está formado por un mundo colonial, siempre pidiendo perdón, siempre sin mirar a los ojos, porque eso te da poder, seguridad en vos misma. Era un proceso de descolonización para el propio profesor, para que cree sus metodologías y ejercicios que a la vez puedan descolonizar el cuerpo, y eso lo hemos hecho mediante la ley de educación, que obliga a las maestras y maestros a despatriarcalizar en cualquier asignatura.
“Nuestra memoria ancestral están estos cuerpos plurales, estos cuerpos que no eran ni hombre ni mujer. La comunidad también ha sido atravesada por el colonialismo, por el patriarcado y por la heteronormatividad”
En el libro Jiwasa / Nosotras: Resistencias chiquitanas, guarayas, moxeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas / Disidencias tevis, mujerengues, q’iwsas, qharimachos, ullupakus, machorras, maricas (2019) explicas tu decisión política de ser lesbiana, como parte del proceso de descolonización, un camino de descolonización del cuerpo, el placer y el deseo.
Nosotras cuestionamos la familia, no queremos familia, porque la familia rompe la comunidad, la familia es una imposición colonial. La heterosexualidad es una imposición colonial. Hay información de que nuestros pueblos no eran heterosexuales. Tenemos una memoria no heterosexual en el cuerpo, pero ese deseo es eliminado, coartado por la heterosexualidad desde el colegio y por las iglesias. Yo decido políticamente siendo feminista y comunitaria ser lesbiana, no lo decido antes porque no sabía que se podía. Me he casado a los 16 años y he tenido una hija a los 16 años y después otra, porque pensé que era la única opción para las mujeres. Esta decisión para mí ha significado reconstruir una relación de deseo, de erotismo con otra mujer, una relación que ha sido cargada de prejuicios, de sentir asco por nuestro cuerpo y por el cuerpo de otra mujer, porque el único cuerpo que podemos desear o que puede ser satisfactorio es el cuerpo de un hombre, el falocentrismo. En un mundo patriarcal, el deseo es patriarcal, el erotismo es patriarcal. También ha habido una discusión sobre si soy lesbiana, si esa es la palabra, porque no deja de ser una palabra que viene del griego, de Lesbos. Yo miraba el movimiento feminista, el movimiento lésbico y no la comunidad, donde había también lesbianas. Empezamos a recuperar la palabra q’iwsa en aymara, que son las personas no heterosexuales. Y ahí profundizamos más esa discusión de que la heterosexualidad es una imposición colonial, porque en nuestra memoria ancestral están estos cuerpos plurales, estos cuerpos que no eran ni hombre ni mujer. La comunidad también ha sido atravesada por el colonialismo, por el patriarcado y por la heteronormatividad, y por eso se habla de que somos hijas del padre sol y de la madre luna, de la Pachamama, del tata inti, toda esa heterosexualización y humanización de la naturaleza que es parte de un sistema patriarcal, las cosmovisiones no son antropocéntricas, pero lo parecen, porque sexualizan a la naturaleza por la colonización. Todo eso hemos cuestionado para poder nombrarnos. Sí, como lesbiana, pero fundamentalmente como q’iwsa, como esta resistencia a una heterosexualidad que es colonial, que es dominación, que es explotación y saqueo.
Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2024/04/descolonizar-el-tiempo-es-renunciar-a-la-acumulacion-capitalista/